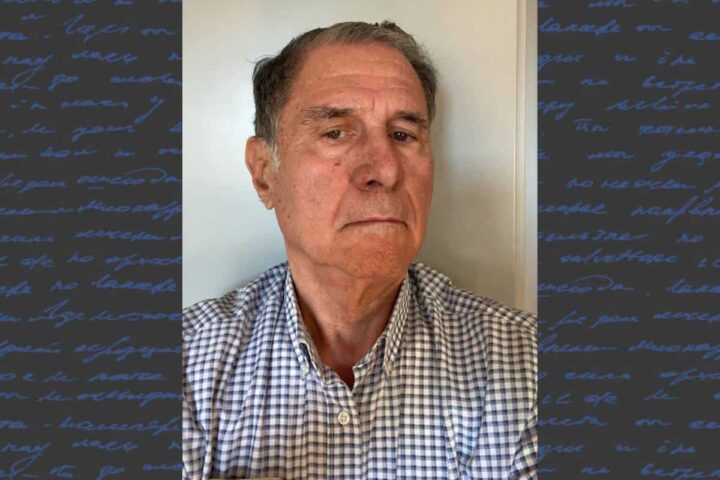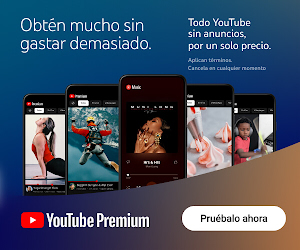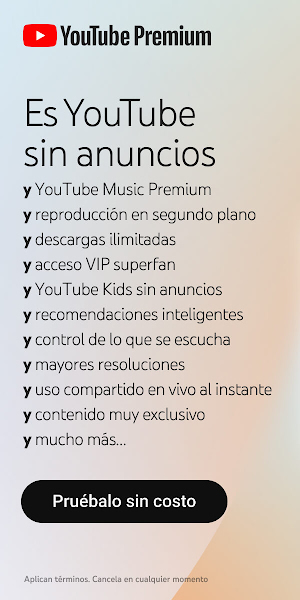La televisión pública en España ha cambiado drásticamente su función a lo largo de las décadas, pasando de ser un medio donde la nación dialoga consigo misma a convertirse en un vehículo de propaganda al servicio del poder. Este fenómeno, que se ha ido intensificando desde los años ochenta, se ha acentuado en la actualidad, donde la televisión parece más un reflejo de las inquietudes del Gobierno que un canal de información objetiva.
Desde sus inicios en los años cincuenta, Televisión Española ha sido utilizada como un instrumento del poder. Adolfo Suárez, quien ocupó la dirección general de RTVE antes de convertirse en presidente del Gobierno, supo aprovechar el potencial de la televisión durante la Transición. Suárez entendía que podía utilizar la televisión para modelar la percepción pública y fomentar una imagen positiva del proceso democrático. Aunque esta manipulación tenía un trasfondo educativo, sirvió para consolidar la democracia en un momento crucial.
Con el paso de los años, la televisión pública ha pasado de ser una escuela de ciudadanía a una fábrica de consignas. Durante los gobiernos de José María Aznar, Alfredo Urdaci transformó los informativos en herramientas de adoctrinamiento, eliminando cualquier referencia que pudiera cuestionar la narrativa oficial, como el papel de Comisiones Obreras en la huelga general de 2002. Este proceso de manipulación ha continuado, y en la actualidad la situación ha alcanzado niveles alarmantes.
RTVE ha sido criticada por su falta de objetividad y por su alineación con el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en un contexto donde la oposición se encuentra debilitada. La misión de la televisión ya no es informar, sino construir una realidad alternativa que encaje con la visión del Ejecutivo. Esta transformación ha llevado a que RTVE funcione como un «Parlamento catódico», donde se ignoran las derrotas políticas y se fabrican relatos que desvían la atención de los problemas reales que enfrenta el país.
La actual dirección de RTVE ha justificado su enfoque en base a audiencias, afirmando que el éxito de la propaganda es un indicador de su eficacia. Sin embargo, este enfoque ha socavado la credibilidad de la cadena y ha generado un entorno mediático donde los periodistas se vigilan entre sí en lugar de fiscalizar al poder. El debate público ha sido reemplazado por un narcisismo mediático que prioriza la confrontación entre comunicadores afines al Gobierno y a la oposición.
Es preocupante cómo se ha normalizado esta colonización del espacio público. La televisión pública, que debería ser un espacio donde se produce un diálogo constructivo, se ha convertido en un escaparate donde el Gobierno se habla a sí mismo, mientras los contribuyentes financian este monólogo. La frase de Arthur Miller sobre los buenos periódicos, que defendía la idea de que «una nación habla consigo misma», parece haber sido olvidada.
En este contexto, lo más inquietante no es solo el sectarismo de la televisión actual, sino su pobreza intelectual. La falta de rigor y la ausencia de un debate constructivo han llevado a una saturación de discursos que ya no convencen a la ciudadanía. Los mantras del poder, centrados en la ultraderecha y en la desinformación, se repiten de forma incesante, mientras la realidad del país se desliza a un segundo plano.
La televisión pública debería ser un espacio de reflexión y debate, pero los actuales directores han optado por un camino que prioriza el entretenimiento y la propaganda sobre la información veraz. La sociedad merece un medio que no solo informe, sino que también desafíe al poder y promueva una conversación plural y enriquecedora. Sin embargo, el panorama actual sugiere que RTVE ha perdido esta brújula, convirtiéndose en un mero reflejo de las aspiraciones del Gobierno.