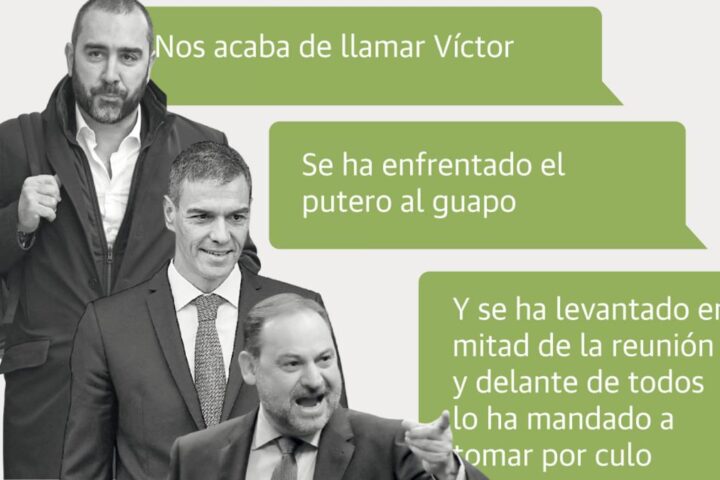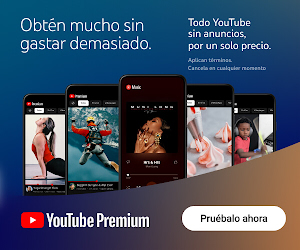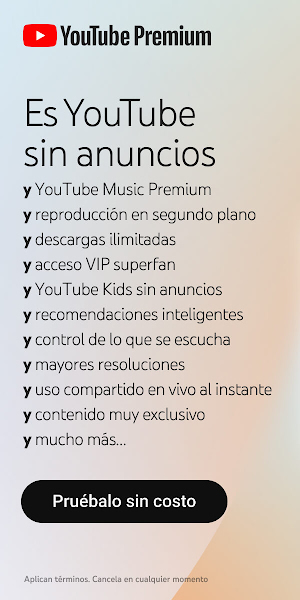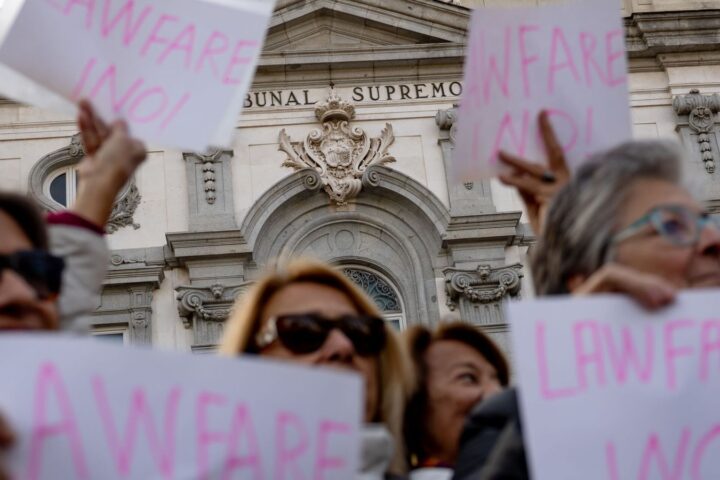La salud mental en Andalucía presenta un preocupante desequilibrio de género, con un notable aumento en la prescripción de psicofármacos entre las mujeres. Según un informe de la Consejería de Salud, publicado este año y elaborado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, las mujeres se llevan el 73% de los antidepresivos, el 68% de los ansiolíticos y el 66% de los hipnóticos dispensados en las farmacias de la región. Este fenómeno ha generado una creciente preocupación entre los profesionales de la salud.
En un contexto donde la atención primaria enfrenta una saturación crítica, se ha observado un patrón de prescripción que parece estar vinculado a un diagnóstico rápido y a la falta de tiempo para una consulta más exhaustiva. Una farmacéutica de Sevilla describe la situación señalando que «las mujeres jóvenes recurren a medicamentos como el diazepam para manejar el estrés de los exámenes». La presión social y académica parece ser un factor determinante en este comportamiento.
Desigualdades de género en la salud mental
El informe menciona que el perfil típico de las pacientes que abusan de los psicofármacos es el de mujeres mayores de 45 años, muchas de las cuales sufren enfermedades crónicas y se encuentran en situaciones laborales precarias. La psiquiatra del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Yolanda Cañada, destaca que en 2017 la tasa de trastornos afectivos era del 19% entre las mujeres, más del doble que en los hombres, que se situaba en 8%.
La brecha de género en la salud mental se ha acentuado en los últimos años, y según el análisis de la Consejería de Salud, esto no solo refleja un problema clínico, sino también una realidad social compleja. Cañada sugiere que los cambios hormonales a lo largo de la vida de las mujeres, así como el estrés vinculado a su rol en los cuidados, son factores que contribuyen a esta situación.
La medicalización de la vida cotidiana
La investigadora Amaia Bacigalupe, del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad del País Vasco, plantea que existe una tendencia creciente hacia la medicalización de la vida cotidiana, especialmente entre las adolescentes. «Estos medicamentos permiten alcanzar perfiles ultracompetentes que promueve el sistema educativo y que demanda el mercado laboral», señala Bacigalupe, sugiriendo que esta presión puede estar detrás de la alta prescripción de psicofármacos en mujeres.
La historia de la medicalización de la salud mental está llena de sesgos de género que se remontan a la antigüedad. La psicóloga jerezana Carmen del Río ha documentado cómo estos sesgos han influido en la percepción de las enfermedades y sus tratamientos a lo largo de los siglos. La lucha por una atención más equitativa y libre de prejuicios continúa siendo un desafío para los profesionales de la salud.
Finalmente, es importante señalar la «paradoja de la mortalidad», donde, a pesar de que las mujeres sufren más enfermedades crónicas y reportan un peor estado de salud, tienden a vivir más que los hombres. Según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, la esperanza de vida al nacer en 2021 era de 85,3 años para las mujeres frente a 80,1 años para los hombres. Sin embargo, la calidad de vida de las mujeres es inferior, lo que subraya la necesidad de un enfoque más integral en la salud mental y un cuestionamiento de la medicalización en la atención a las mujeres.