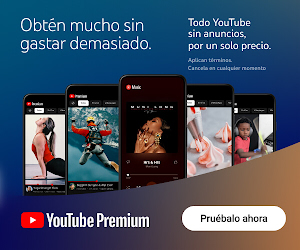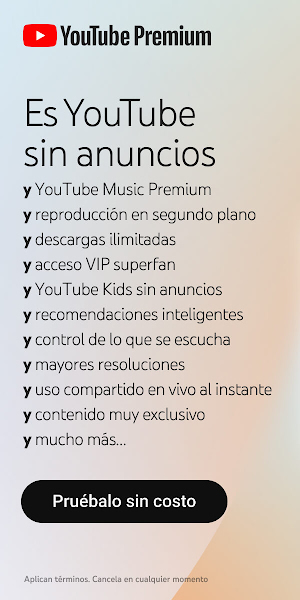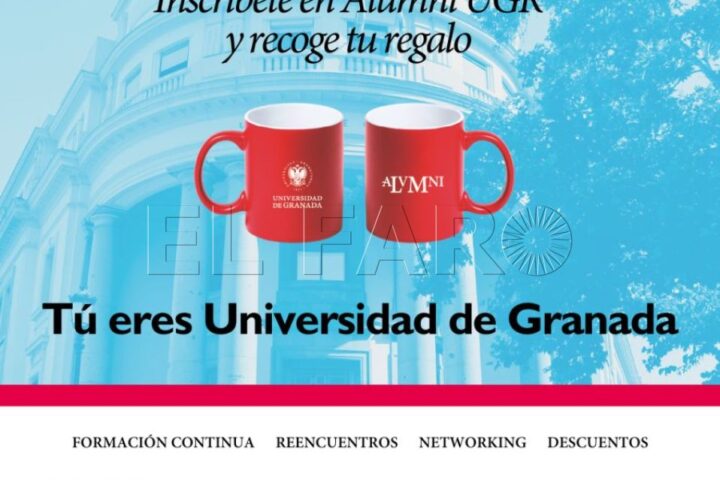La educación infantil en España se enfrenta a un dilema significativo: la necesidad de que los niños y niñas de entre 3 y 6 años se muevan y jueguen, frente a un entorno escolar que, en muchos casos, limita estas actividades. Según la ONU, se recomienda que los menores realicen al menos tres horas de actividad física al día. Sin embargo, un alarmante 89 % de los niños de 5 años en las escuelas españolas pasan su jornada escolar sentados.
Esta situación revela una fricción estructural en el sistema educativo actual. Los niños se desplazan y juegan porque es esencial para su desarrollo, exploración e identidad. El juego espontáneo, lejos de ser un mero gasto de energía, es un proceso vital que integra aspectos biológicos, psíquicos y relacionales, tal como indican enfoques como la Práctica Psicomotriz Aucouturier.
Repensando el rol del movimiento en el aprendizaje
Es fundamental no ver el movimiento infantil como un problema de conducta ni interpretar la inquietud física como falta de control o inmadurez. En lugar de cuestionar cómo hacer que los niños se muevan menos, la tarea de los docentes debe ser cómo acompañar y dar sentido a ese movimiento para que se convierta en una fuente de desarrollo y aprendizaje.
Sin movimiento, el desarrollo integral de los niños se ve comprometido. Por ello, la escuela debe abandonar la obsesión por la quietud como sinónimo de aprendizaje y reconocer que un entorno dinámico favorece el desarrollo pleno. Esto no implica renunciar al orden ni a la enseñanza de contenidos, sino que requiere un replanteamiento de las condiciones pedagógicas para que el cuerpo sea la base del aprendizaje.
En este sentido, la psicomotricidad ha ido ganando terreno en los centros de educación infantil en España. Desde la reforma educativa de los años noventa y más recientemente con la LOMLOE, se ha comenzado a valorar esta disciplina como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil.
Diferencias entre psicomotricidad, motricidad y neuromotricidad
A pesar de este avance, persiste cierta confusión entre los términos “psicomotricidad”, “motricidad” y “neuromotricidad”. La motricidad se centra en el desarrollo de habilidades funcionales de movimiento, mientras que la neuromotricidad aborda específicamente las funciones ejecutivas del cerebro que permiten al niño organizar sus pensamientos y comportamientos. La psicomotricidad, en cambio, se basa en el juego para contribuir al desarrollo integral del individuo.
Las alteraciones en el desarrollo psicomotriz pueden manifestarse de diversas maneras, incluyendo dificultades en la coordinación, alteraciones en el tono corporal, y problemas en la regulación emocional y socialización. Estos síntomas, que son considerados “somatopsíquicos”, no suelen ser detectados antes de la escolarización. Se estima que alrededor del 12 % de los niños llegan a la escuela con sospechas de trastornos en el desarrollo de la coordinación.
Por lo tanto, el enfoque no debe centrarse en corregir conductas aisladas, sino en analizar las causas del malestar y ofrecer experiencias pedagógicas que permitan superarlo. El papel del docente es crucial en este proceso. Siguiendo la teoría del psiquiatra y psicoanalista argentino Enrique Pichon-Rivière, el aula debe ser entendida como un espacio donde el grupo aprende y se transforma, y donde el adulto facilita el aprendizaje a través de la observación de las necesidades del grupo.
Para ello, es esencial ofrecer experiencias que permitan a los niños volver a jugar, regularse y estar disponibles para aprender. Esto incluye la creación de un ambiente propicio en el aula, donde se integren actividades corporales y simbólicas que fomenten el desarrollo emocional y social.
La psicomotricidad no puede ser reducida a actividades aisladas; requiere un marco específico que contemple tiempo, espacio y un acompañamiento profesional adecuado. Para que el movimiento sea un motor del aprendizaje, es ideal que cada centro educativo cuente con una sala de psicomotricidad y sesiones integradas en el horario escolar.
Finalmente, si se acepta que el juego y el movimiento son el lenguaje natural de la infancia, la demanda de quietud prolongada pierde su sentido pedagógico. Transformar las escuelas en espacios donde moverse sea visto como una forma legítima de aprender y crecer es, sin duda, uno de los principales objetivos de la educación infantil.
Las personas firmantes de este artículo no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficios de este contenido, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.