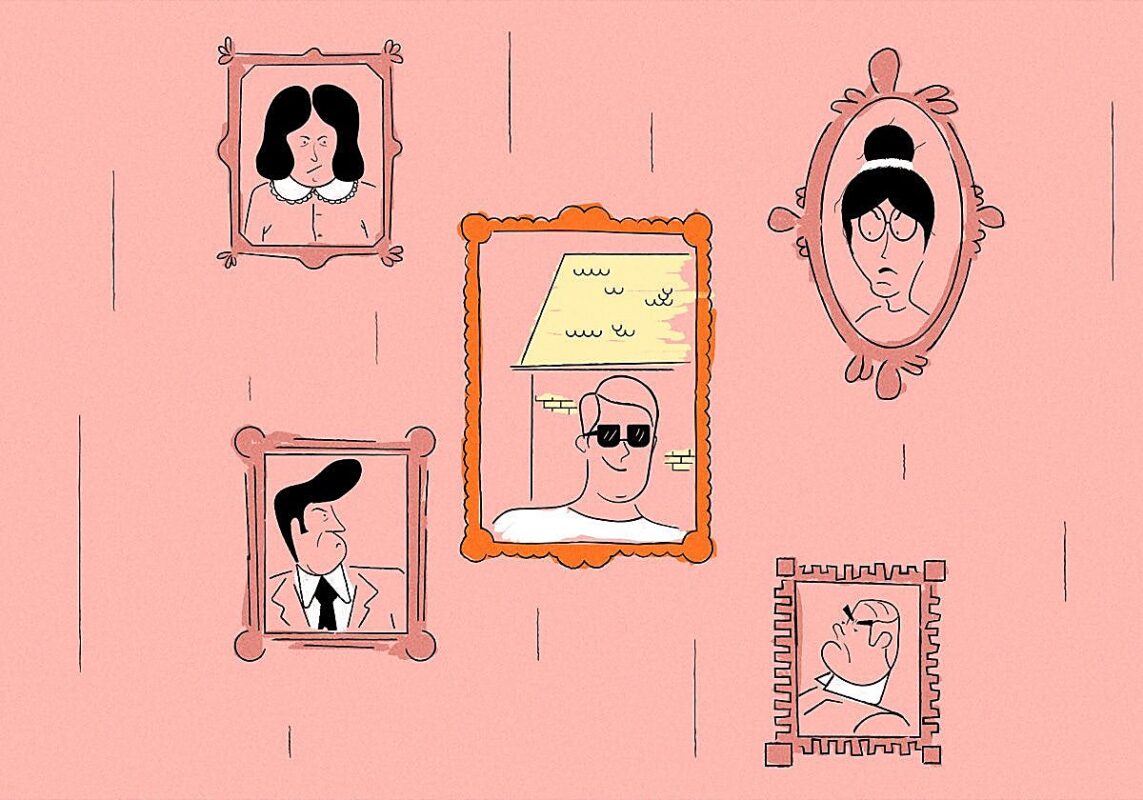En la actualidad, el discurso económico presenta una paradoja inquietante. Por un lado, hay consenso sobre la fragilidad del mundo: conflictos geopolíticos, deudas insostenibles, cambios demográficos y climáticos, así como avances tecnológicos disruptivos. Por otro, los mercados siguen alcanzando niveles cercanos a máximos históricos. ¿Quién tiene razón en esta situación?
Una primera interpretación es que los mercados son capaces de acertar. A pesar de los riesgos, el sistema podría ser más robusto de lo que los pesimistas sugieren. Las tensiones podrían ser contenidas, la deuda podría ajustarse, y la tecnología podría suplantar a la mano de obra que falte. Sin embargo, el segundo enfoque sostiene que los agoreros tienen razón, ya que los precios actuales están fuertemente influenciados por el apoyo de los bancos centrales y por las inversiones pasivas. Esto implica que los mercados no son necesariamente un reflejo de la sabiduría colectiva, sino más bien amplificadores de ilusiones. En este contexto, cuando llegue el momento de ajuste, el impacto será significativo.
Una tercera perspectiva sugiere que ambos grupos tienen razón, aunque en aspectos diferentes. Los mercados tienen la capacidad de valorar lo cuantificable, pero son ciegos ante los riesgos que se desarrollan lentamente. Por ejemplo, una guerra en Taiwán podría desencadenar un reajuste inmediato, mientras que el declive demográfico es un proceso gradual y menos perceptible, pero que tiene implicaciones profundas.
Los riesgos pueden clasificarse en varios tipos. Existen aquellos que son existenciales, como un conflicto abierto entre potencias o un colapso del dólar, que, aunque improbables, tendrían consecuencias devastadoras. Otros riesgos, como crisis financieras o inflación, son graves pero recuperables; el sistema puede adaptarse a ellos. Finalmente, están los riesgos estructurales, como la demografía o la productividad estancada, que avanzan de manera silenciosa y son invisibles para los mecanismos de precios, a pesar de ser los más críticos.
La ansiedad que sentimos hoy proviene de la percepción de que estos riesgos estructurales se han acumulado, debilitando nuestra capacidad para enfrentarlos. Frente a este panorama, la tendencia pesimista puede llevar a buscar refugio en activos seguros o a mantener una alta liquidez. Sin embargo, nadie puede predecir cuándo se producirá un colapso. Aquellos que identificaron la burbuja inmobiliaria en 2005 sufrieron pérdidas antes de obtener beneficios tres años después. Además, si el pesimismo nos lleva a priorizar la liquidez, corremos el riesgo de enfrentar rentabilidades negativas en términos reales ante la inflación.
El pesimismo tiende a ser pasivo, ya que nos deja a merced de los resultados en lugar de empoderarnos para tomar decisiones. Por otro lado, el optimismo puede ser engañoso. Creer que las circunstancias serán favorables simplemente porque lo fueron en el pasado no es un argumento válido. Este enfoque puede llevar a la falacia de la composición, donde cada riesgo parece manejable por separado, pero la interacción de todos puede resultar abrumadora, tal como ocurrió en 2008. En esa crisis, no solo se trató de problemas en el sector inmobiliario, financiero o de liquidez, sino de la interacción de todos ellos, amplificándose mutuamente.
Si el pesimismo es pasivo y el optimismo resulta ingenuo, ¿qué alternativa queda? Podríamos considerar lo que se denomina ambición resiliente. Esta estrategia no busca predecir el futuro, sino prepararse para él. Parte de la aceptación de que la incertidumbre es inherente a nuestra realidad, promoviendo así la construcción de resiliencia tanto financiera como operativa. Este enfoque requiere lo que antes se llamaba honestidad intelectual, y que hoy se puede entender como resiliencia cognitiva: la disposición a evaluar rigurosamente nuestras debilidades, especialmente cuando las noticias son adversas.
Los que se preocupan tienen razón sobre la gravedad de la situación, pero se equivocan al pensar que la mejor respuesta es la parálisis. Los grandes desafíos que enfrentamos no se superan porque se resuelvan por sí solos, sino porque hay alguien dispuesto a enfrentarlos y resolverlos. En un mundo frágil, con riesgos palpables y mercados que pueden errar en su juicio, la honestidad intelectual y el liderazgo son más necesarios que nunca.