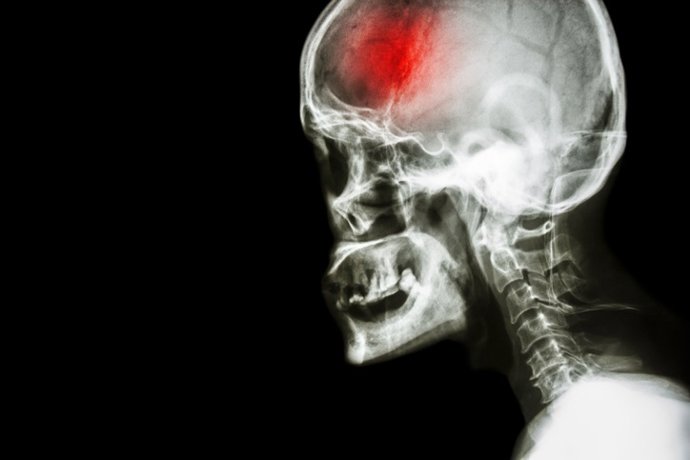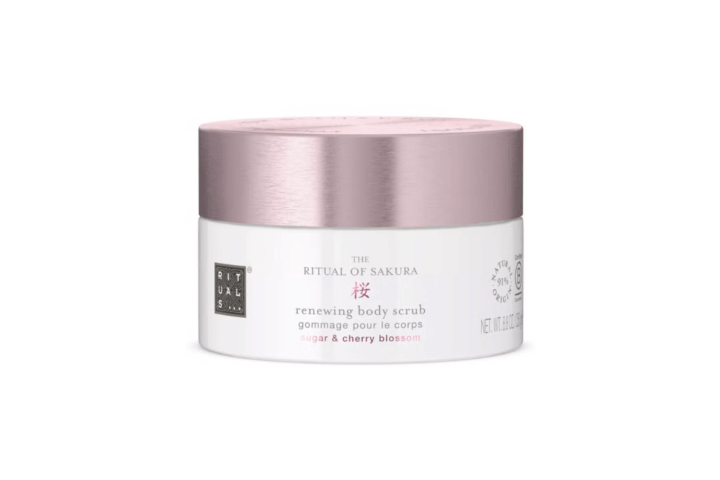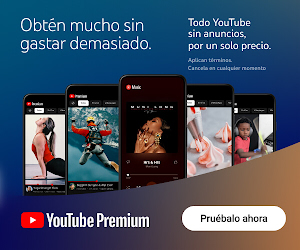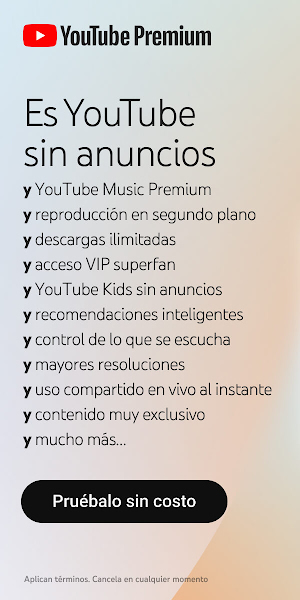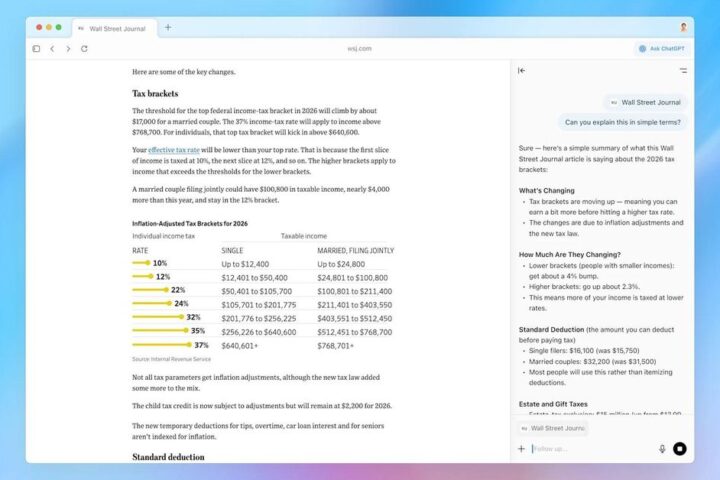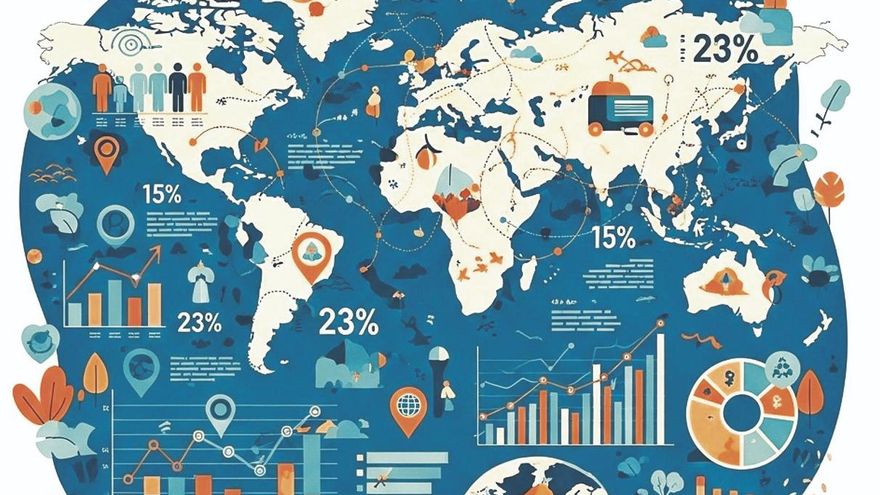La investigación sobre el Antiguo Egipto ha revelado cómo la desigualdad y el género se inscriben en los huesos humanos, mostrando que, «más allá de las pirámides y faraones», los cimientos del antiguo Egipto se sustentaron en los cuerpos de quienes trabajaron en la construcción del Estado. Este estudio analiza los huesos de 259 personas procedentes de yacimientos en Egipto y Nubia, datados entre 4 800 a.C. y 1 750 a.C., y ha sido publicado en el volumen Bodies That Mattered. Ancient Egyptian Corporealities (Sidestone Press, Leiden) y en el International Journal of Osteoarchaeology.
La investigación, liderada por el arqueólogo Jared Carballo Pérez de la Universidad de La Laguna y la profesora Sarah Schrader de la Universidad de Leiden, combina análisis osteológicos, iconográficos y arqueológicos para descifrar cómo las tareas cotidianas y las jerarquías sociales del valle del Nilo quedaron grabadas en los huesos. Los hallazgos muestran que las desigualdades sociales se manifestaron físicamente en los cuerpos de los antiguos egipcios.
Desigualdades en los cuerpos
Los resultados revelan que los hombres presentaban marcadores de esfuerzo en hombros, piernas y pies, posiblemente relacionados con labores agrícolas y de construcción, mientras que las mujeres mostraban mayor desgaste en brazos, manos y zona lumbar, asociado a tareas de manutención como el tejido y la molienda. «Los huesos son archivos de nuestro día a día, inscribiendo nuestras rutinas y diferencias de poder dentro de la sociedad», explica Carballo Pérez, quien subraya que estas desigualdades ya estaban grabadas en los cuerpos antes de ser reflejadas en textos o imágenes.
A través de la teoría de la incorporación, el equipo investigador demuestra que la biología humana no puede separarse de su contexto social. A medida que las sociedades del Nilo se volvían más complejas, los cuerpos de las clases trabajadoras se transformaban bajo la carga física de nuevos sistemas productivos. «La construcción de los estados egipcio y nubio fue también una construcción corporal», destacan los autores.
Revisión de la historia social
El análisis osteológico también revela diferencias en función de la zona y el periodo. En épocas antiguas, como en el Neolítico Final (V milenio a.C.), las mujeres tenían mayor autonomía en diversas tareas. Sin embargo, en etapas posteriores, como el Reino Antiguo egipcio o el Reino de Kerma en Nubia, las diferencias de género y clase social se acentuaron, relegando el trabajo femenino al ámbito doméstico y a tareas agrícolas muy específicas.
Esta investigación desafía la imagen clásica del Egipto faraónico centrada en las élites masculinas, ofreciendo una visión «más amplia y humana» del pasado. «Quisimos devolver el protagonismo a quienes no suelen aparecer en los textos ni en las tumbas monumentales: las mujeres, los campesinos, la gente común. Ellos fueron quienes realmente construyeron Egipto», añade Carballo Pérez.
El estudio también reivindica la importancia de Nubia, una región históricamente marginada por la egiptología tradicional, mostrando que sus sociedades desarrollaron complejas jerarquías y divisiones del trabajo. Más allá de su valor histórico, la investigación conecta con debates contemporáneos sobre salud laboral y desigualdad.
«Estudiar los huesos del pasado es también reflexionar sobre los cuerpos del presente», concluye Carballo Pérez. «Si hace más de cinco mil años la desigualdad se marcaba en los huesos que nos han quedado, hoy lo sigue haciendo en nuestra salud y costumbres diarias», enfatiza, refiriéndose a la vida sedentaria en la oficina o a la rutina de cuidar del ganado.